
La dimensión política de la responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina: Notas para la construcción de una modesta utopía
Emilio García Méndez
El autor, hoy diputado argentino, ha sido un criminólogo que ha destacado por aportar una mirada crítica al discurso tutelar por tantos años imperante en Latinoamérica respecto de los menores.
En noviembre del año pasado estuvo invitado por el Ministerio de Justicia en un Seminario sobre Violencia y Política Criminal, donde relevaría su reflexión sobre cómo ante las infracciones adolescentes a la ley penal nos debatimos entre dos extremos: el idealismo hipócrita (son "niñitos") y el retribucionismo hipócrita (son "semilla de maldad" como acostumbran titular los diarios ante algún delito de repercusióno mediática).
En este artículo "pretende considerar el tema desde una perspectiva diversa. Desde el punto de vista epistemológico, un fuerte énfasis en un enfoque que podríamos denominar social-constructivista, y para el cual la realidad no es un dato dado, sino el resultado de una construcción social, sustituye de plano a un enfoque ontológico (psicologista o sociologista) para el cual las respuestas jurídicas o institucionales a la “delincuencia juvenil” son un dato menor o ignorable, comparadas, por ejemplo, con las pulsiones de los jóvenes o su ubicación en la escala social.
Para el presente análisis, dos premisas resultan centrales: a) la necesidad de incluir todas las reacciones y respuestas al fenómeno, como un elemento co-constitutivo del mismo, y b) la necesidad de considerar con un cierto detenimiento el tipo de vínculo de este tema con algunos problemas mayores de la política y la democracia."
Destacaría su análisis en cuanto a cómo con la serie de reforma legales que se inician en 1990 (y a las que Chile se sumó el año antepasado), "los adolescentes dejan de ser responsables penalmente por lo que son (recuérdese que la dimensión penal de la responsabilidad debe medirse por las consecuencias reales que genera y no por el mero discurso declarado) para comenzar a serlo únicamente por lo que hacen y eso sólo cuando este hacer implica una infracción a normas penales. Este proceso ha sido y es extremamente difícil y complejo. Pocas transformaciones jurídicas han enfrentado y enfrentan tantas resistencias. Una prueba (de tantas) de las dificultades para la implantación de los modelos de responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina se manifiesta, sobre todo, en el variado signo ideológico de las resistencias que genera, aunque, y es muy importante reconocerlo, buena parte de ellas con un fuerte predominio de posiciones corporativistas. Este tipo de resistencias demuestra, tanto el carácter arraigado de la cultura de la compasión-represión como que el corporativismo, es decir la tendencia a anteponer los intereses sectoriales a cualquier otra preocupación de bien común, está “democráticamente” distribuido en todo el espectro ideológico de las instituciones y los movimientos sociales."
Emilio García Méndez
El autor, hoy diputado argentino, ha sido un criminólogo que ha destacado por aportar una mirada crítica al discurso tutelar por tantos años imperante en Latinoamérica respecto de los menores.
En noviembre del año pasado estuvo invitado por el Ministerio de Justicia en un Seminario sobre Violencia y Política Criminal, donde relevaría su reflexión sobre cómo ante las infracciones adolescentes a la ley penal nos debatimos entre dos extremos: el idealismo hipócrita (son "niñitos") y el retribucionismo hipócrita (son "semilla de maldad" como acostumbran titular los diarios ante algún delito de repercusióno mediática).
En este artículo "pretende considerar el tema desde una perspectiva diversa. Desde el punto de vista epistemológico, un fuerte énfasis en un enfoque que podríamos denominar social-constructivista, y para el cual la realidad no es un dato dado, sino el resultado de una construcción social, sustituye de plano a un enfoque ontológico (psicologista o sociologista) para el cual las respuestas jurídicas o institucionales a la “delincuencia juvenil” son un dato menor o ignorable, comparadas, por ejemplo, con las pulsiones de los jóvenes o su ubicación en la escala social.
Para el presente análisis, dos premisas resultan centrales: a) la necesidad de incluir todas las reacciones y respuestas al fenómeno, como un elemento co-constitutivo del mismo, y b) la necesidad de considerar con un cierto detenimiento el tipo de vínculo de este tema con algunos problemas mayores de la política y la democracia."
Destacaría su análisis en cuanto a cómo con la serie de reforma legales que se inician en 1990 (y a las que Chile se sumó el año antepasado), "los adolescentes dejan de ser responsables penalmente por lo que son (recuérdese que la dimensión penal de la responsabilidad debe medirse por las consecuencias reales que genera y no por el mero discurso declarado) para comenzar a serlo únicamente por lo que hacen y eso sólo cuando este hacer implica una infracción a normas penales. Este proceso ha sido y es extremamente difícil y complejo. Pocas transformaciones jurídicas han enfrentado y enfrentan tantas resistencias. Una prueba (de tantas) de las dificultades para la implantación de los modelos de responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina se manifiesta, sobre todo, en el variado signo ideológico de las resistencias que genera, aunque, y es muy importante reconocerlo, buena parte de ellas con un fuerte predominio de posiciones corporativistas. Este tipo de resistencias demuestra, tanto el carácter arraigado de la cultura de la compasión-represión como que el corporativismo, es decir la tendencia a anteponer los intereses sectoriales a cualquier otra preocupación de bien común, está “democráticamente” distribuido en todo el espectro ideológico de las instituciones y los movimientos sociales."
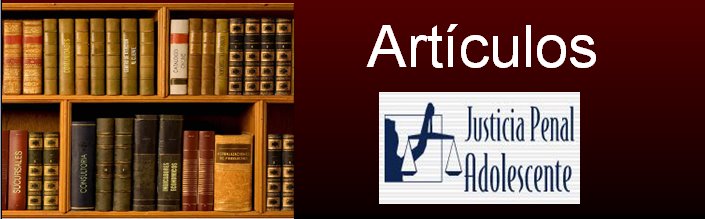
No hay comentarios.:
Publicar un comentario